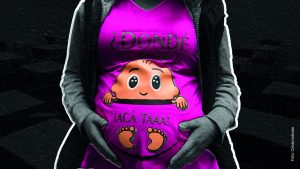Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024, la prevalencia de la anemia y la desnutrición crónica en menores de cinco años se incrementaron en 43,7% y 12,1% a nivel nacional, respectivamente: unas cifras críticas que reflejan la emergencia alimentaria a la que se enfrenta actualmente la población infantil.
Por: Melannie Llimpe
La anemia y la desnutrición crónica infantil son dos problemas sanitarios latentes en el Perú. Según los indicadores de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2024, la tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años de edad se incrementó a 12,1% a nivel nacional: un porcentaje mayor en comparación con el 11,5% registrado en 2023.
De acuerdo al Patrón de Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha enfermedad también ha manifestado un aumento por área de residencia. A nivel urbano, la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de cinco años de edad se elevó de 8,1% en 2023 a 8,5% en 2024; mientras que, en las zonas rurales, el porcentaje subió de 20,3% a 20,9% en el último año. Lamentablemente, el panorama es similar por región natural, pues el índice de menores de cinco años de edad con desnutrición crónica en la Costa creció de 6,8% en 2023 a 7,3% en 2024. De igual modo, la situación se repitió en la Sierra y la Selva, donde el 17,6% y el 16,3% de niños menores de cinco años presentaron esta afección, respectivamente.



Aún con ello, la salud infantil en el país, lejos de mejorar, todavía acarrea más problemáticas de salud. Así, a la desnutrición crónica, se suma la anemia por déficit de hierro. De acuerdo a los resultados de la ENDES 2024, el 43,7% de niños menores de tres años de edad padecieron esta enfermedad en el último año a nivel nacional: una cifra en aumento en comparación con el 43,1% registrado en 2023. Igualmente, resulta preocupante el incremento de la prevalencia de la anemia infantil en niños de 6 a 35 meses de edad a nivel rural, donde se elevó de 50,3% en 2023 a 51,9% en 2024.



Además, la situación se replicó por regiones, pues el 53,4% y el 48,3% de infantes menores de tres años de edad fueron afectados por la anemia en la Sierra y la Selva del Perú durante ese mismo año, respectivamente.



Dichas estadísticas dan cuenta de la emergencia crítica que existe en el Perú en torno al incremento de la prevalencia de la anemia y la desnutrición crónica infantil, sobre todo en una población afectada compuesta por niños menores de entre seis meses a cinco años de edad.



Judith Soto, nutricionista especializada en lactancia materna y secretaria de Economía del Consejo Regional IV de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú, destaca que estas enfermedades no son recientes, sino que son cuestiones de larga data cuya evolución se ha dado de manera progresiva en los últimos años.
Con ello, Soto indica que, en paralelo con el aumento de la incidencia de la anemia y la desnutrición crónica infantil, también se ha producido el deterioro intelectual de los niños perjudicados por estas enfermedades: una consecuencia que, según ella, tendrá repercusiones incluso en la vida adulta de los afectados. “Lamentablemente, en los últimos años, esto ha ido aumentando y es grave porque afecta el rendimiento cognitivo e intelectual del niño, quien, a largo plazo, tendrá desventajas. No va a poder aprender en el colegio y se va a enfermar constantemente. Cuando sea adulto, va a tener menos probabilidades de encontrar trabajo. La desnutrición crónica es irreversible”, detalla.
Rosa Elena Cruz, nutricionista, magíster en Salud Pública y especialista en Nutrición Pediátrica, coincide y señala que, a la larga, los menores perjudicados con estas afecciones padecerán deterioro cognitivo, lo cual representa una situación grave en lo que respecta al estado de salud actual en el Perú. “El niño anémico y el niño desnutrido significan una catástrofe para el país. A corto plazo, el menor afectado será inapetente y enfermizo. Incluso, cuando la anemia es más grave, será un niño que no tenga un sistema motor adecuado, sino con deficiencias. A mediano plazo, cuando vaya a la escuela, le será difícil comprender y, a largo plazo, la situación será mayor. Por eso, somos uno de los peores países en razonamiento matemático, porque la anemia se da en la etapa crítica del desarrollo del cerebro”, asevera.
Descenso de la lactancia materna
Uno de los factores relacionados al incremento de la anemia y la desnutrición crónica infantil es el descenso de la lactancia materna. De hecho, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el porcentaje de niños menores de seis meses de edad con lactancia materna disminuyó de 69,3% en 2023 a 67,4% en 2024 a nivel nacional. Sumado a ello, si bien hubo un incremento del amamantamiento en las zonas rurales (78,3% a 82,4%), la cifra se redujo notablemente en el área urbana: pasó de 65,5% en 2023 a 61,8% en 2024. Lo mismo sucedió en la región de la Costa, donde la lactancia materna en infantes menores de seis meses de edad disminuyó de 61,1% en 2023 a 57,3% en 2024; lo que evidencia considerablemente una tendencia a la baja de dicha práctica.
Para la licenciada Cruz, la lactancia materna tras el parto es clave en la prevención de la anemia. No obstante, concuerda con los resultados del ENDES 2024 y asegura que su práctica disminuye notablemente a nivel geográfico y demográfico. “La prioridad de la lactancia materna es la primera hora: el calostro, porque protege al niño, y hasta los 6 meses es la alimentación básica del niño, pero también hay otros factores a analizar. En la zona rural y donde hay quintiles de mayor pobreza, encontramos un 70-80% de lactancia materna exclusiva; mientras que, si dividimos al país, vemos que en la costa hay un 50% y un 76-77% en la sierra y la selva de lactancia exclusiva materna”, relata.
Aún con ello, Cruz afirma que la reducción del amamantamiento no se limita a un simple hábito, sino que también está relacionado con factores socioeconómicos vinculados al nivel adquisitivo, el acceso educativo de la madre e, incluso, la desinformación. “La población de madres que dan de lactar y que tienen mayor capacidad económica son las que menos dan de lactar. La educación para la lactancia materna se da en los establecimientos de salud, durante el control del niño sano. Sin embargo, tiene contraposición con una industria que genera muchísimos millones de soles y programa grandes campañas sin control. Quien tiene acceso a televisión e internet y tiene capacidad económica, pero está desinformada es la que menos lactancia materna brinda”, sentencia.
En aras de ello, la nutricionista Soto sugiere promover la lactancia materna para la proporción de nutrientes a los infantes desde el embarazo. “Un factor para mejorar el estado nutricional de nuestros niños es a través de la lactancia materna. Fomentarlo desde la gestación para que la mamá conozca las prácticas adecuadas”, expresa. Asimismo, propone la coordinación entre las entidades y la población en general, así como el fomento de la educación alimentaria desde las instituciones sanitarias. “Para la lucha contra estas enfermedades, es importante el trabajo desde la sociedad civil con las organizaciones gubernamentales. Darle prioridad a los centros de atención de salud de primer nivel para que capten más niños y estos sean atendidos adecuadamente no solo a través de la suplementación, sino también mediante la capacitación a los padres acerca de la alimentación de su hijo”, precisa.
De igual modo, Cruz recalca la importancia de la lactancia materna y enfatiza en su práctica, pues, dadas las características de la leche, no existen sustitutos para esta. “La leche materna no es rica en hierro. Sin embargo, es altamente biodisponible, es decir, absorbible. El 50% de la cantidad de hierro que posee se absorbe. La lactancia materna es importantísima para cubrir la alimentación y proteger la inmunidad de esos niños, puesto que no hay ningún otro alimento que lo reemplace”, puntualiza.
Aumento de la canasta básica familiar e inseguridad alimentaria
El incremento de precios de los productos que componen la canasta básica familiar también es un factor a considerar en el aumento de la prevalencia de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el Perú. Según el reciente Boletín Mensual de los Indicadores de Precios de la Economía, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en abril de 2025, alimentos fundamentales de origen animal como la carne de res (0,8%), el pollo eviscerado (3,1%), el pescado jurel (21,6%), huevos (3,7%) y la leche evaporada (0,2%) presentaron una variación porcentual de precios tan solo en el último mes.
Para la licenciada Judith Soto, esto dificulta la compra de alimentos que permitan cubrir las necesidades nutricionales que demandan dichas enfermedades, lo cual termina por agravar la carencia de nutrientes en los menores que padecen anemia y desnutrición crónica infantil. “Los precios de la canasta básica, en estos años, se han incrementado. Para una familia, es complicado adquirir alimentos ricos en hierro, que se encuentra principalmente en los de origen animal, para que el niño pueda consumirlos y prevenir la anemia. La desnutrición crónica es más compleja porque falta todo el complejo de alimentos: proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales; y aunque fue bajando de a pocos, se ha incrementado y eso está relacionado al aumento de precio de la canasta básica”, recalca Soto.
De acuerdo a la nutricionista Rosa Elena Cruz, al alza del costo de los alimentos básicos, se suma la inseguridad alimentaria como determinante principal para el aumento de la prevalencia de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el Perú; la cual, indica, se vincula a una alimentación carente de nutrientes debido a la escasez de recursos y a la incorporación de una dieta incorrecta caracterizada por el consumo de alimentos deficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales.
“La inseguridad alimentaria tiene muchísimo que ver con la situación económica del país. Donde hay inseguridad alimentaria, hay una disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutritivos o adecuados, y se relaciona con el consumo de alimentos inocuos que cubran las necesidades. Si hay anemia, significa que estamos comiendo, pero no bien. No estamos cubriendo las necesidades de micronutrientes: hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, zinc. Y si hay desnutrición crónica, significa que, aparte de los anteriores, también hay necesidad de macronutrientes”, cuenta.
Ineficacia de programas gubernamentales y anemia materna
Pese a la existencia de iniciativas gubernamentales como el Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (PpRDIT) —antes conocido como Programa Articulado Nutricional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, “orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años”; y si bien el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ministerio de Salud (MINSA) para la reducción de la tasa de la anemia infantil como parte del “Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en el Perú periodo 2024-2030”, contemplado en el marco de la Norma Técnica de Salud NTS N° 213-MINSA/DGIESP-2024, aumentó en 16% (se elevó de S/. 695 millones en 2024 a S/. 805 millones en 2025), las cifras muestran el aumento de la prevalencia de estas enfermedades.
Ante ello, Rosa Elena Cruz sostiene que esto guarda relación con la implementación de programas similares para combatir ambas afecciones, en lugar de adoptar estrategias diferenciadas. “Perdimos muchos años en el Perú porque el modelo causal de la desnutrición crónica fue el mismo que el de la anemia. Al ver que ambas son faltas de nutrientes, pensaron que el marco de la primera se adaptaba perfectamente al de esta última y, por muchos años se trabajó así. Recién, en el último Plan Multisectorial, se hizo uno específicamente para la anemia por ser una situación que se está escapando de las manos”, lamentó.
Para Cruz, el incremento de esta afección está estrechamente vinculado con otra problemática: la anemia materna, que se transmite de madre a hijo y cuya gravedad afecta en demasía al niño. “El predictor más fuerte de la anemia es la anemia materna, pero no se está abordando con la prioridad que debería. Esta enfermedad es una catástrofe para el niño: aquella gestante que termina su embarazo con anemia, el niño también la adquiere. Es una causa-efecto porque está relacionado con la anemia infantil, el bajo peso al nacer y la prematuridad”, alerta.
No obstante, la licenciada Cruz criticó que la prevalencia de la anemia materna sea una consecuencia directa de la inseguridad alimentaria, la falta de educación, la difusión de información falsa en torno al tratamiento de dicha enfermedad y la ausencia de políticas inmediatas para combatirla. “No se considera la anemia materna como una prioridad, pese a ser causa directa de la anemia del niño, ni los factores económicos relacionados a la inseguridad alimentaria o la educación de la madre. Casi el 50% de los niños con anemia están ubicados en hogares donde la madre tiene educación primaria y, a medida que su nivel educativo avanza, la anemia disminuye. No desaparece porque no solo tiene que ver con la cantidad de alimentos que un hogar con alto nivel adquisitivo podría comprar, sino también con su selección. Hay temor de darle ciertos alimentos y mucha desinformación”, indica.
Poblaciones vulnerables y falta de acceso a recursos básicos
Acorde a los datos de la ENDES 2024, hubo una reducción en el porcentaje de hogares con saneamiento básico según área de residencia: a nivel nacional, pasó de 95,8% en 2023 a 95,7% en el último año. De igual modo, la cifra disminuyó en las áreas urbanas, donde el número de casas con acceso a estos recursos bajó de 98,2% a 98,1%; y en las zonas rurales, donde cayó de 86,9% a 86,5%, de 2023 a 2024, respectivamente.
Para la nutricionista Judith Soto, la ausencia de estos servicios básicos en algunas viviendas tiene un impacto significativo en la desnutrición crónica y la anemia infantil, pues no permite que los menores accedan a recursos importantes para la cocción de alimentos, como el agua, y fomenta la aparición de otras enfermedades. “A partir de los seis meses, recomendamos que un niño consuma sus alimentos, pero la mamá necesita agua para lavar o hervir sus alimentos y esta no es potable. La falta de agua va a conllevar a otras enfermedades, como las diarreicas. El niño se va a enfermar constantemente y esto, obviamente, afectará el estado nutricional del niño y a su salud”, comenta.
Ahora bien, las poblaciones con mayor vulnerabilidad como producto de la escasez de recursos básicos vitales como el agua se ubican en los asentamientos humanos y las zonas rurales. Esto, sumado a la falta de acceso a servicios de salud o de educación nutricional, agrava la susceptibilidad en torno a la adquisición de enfermedades como la anemia y la desnutrición crónica infantil. De hecho, según el reporte “Estado Nutricional de Niños Menores Peruanos Menores de 5 años 2024”, del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), el Instituto Nacional de Salud (INS), y el Sistema de Información de Indicadores del Estado Nutricional (SIEN); Loreto (26%), Amazonas (25,1%), Cajamarca (24,4%) y Huancavelica (22,8%) fueron los departamentos con mayor porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.
Del mismo modo, de acuerdo a los datos de la publicación “Anemia en Niños Peruanos Menores de 5 años 2024” del CENAN-INS-SIEN, las regiones con mayor índice de anemia en menores de entre 6 y 35 meses de edad fueron Arequipa (24,1%), Pasco (22,9%), Junín (20,1%) y Áncash (20%). Ante la alta prevalencia de dichas enfermedades a nivel provincial, Soto indica que, como punto de partida, se debe implementar un enfoque nutricional multisectorial que esté centrado en las situaciones específicas de estas zonas, para combatir dichas afecciones con los productos a los que tengan accesibilidad.
“A nivel rural, trabajar la educación alimentaria y la disponibilidad de alimentos. Si bien, en provincias, puede ser que no todos los alimentos ricos en hierro estén disponibles, se debe actuar de acuerdo al lugar con la alimentación y la suplementación para insertar algunos alimentos o crianza de animales menores destinados al consumo. Es un trabajo multidisciplinario. Existe la idea errónea de intercambiar alimentos a los que pueden acceder (como el queso) por otros elementos que se piensa que son mejores (productos procesados, fideos o panes). No es la idea, sino resaltar lo que ellos tienen”, subraya.
¿Cómo combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil en el Perú?
Ante el aumento de la desnutrición crónica y la anemia infantil en el Perú, la nutricionista Rosa Elena Cruz propone una acción conjunta entre el Estado y la ciudadanía en general para luchar contra el impacto de estas enfermedades en la salud de los menores del país. “Veamos todas las intervenciones exitosas que ha tenido cada región y comencemos a trabajar juntos para ampliarlas. Entre todos unidos: el Gobierno, las instituciones y la sociedad civil; podemos ayudar a reducir este flagelo terrible de la anemia y la desnutrición crónica”, dice.
En tanto, la especialista Judith Soto refiere que la prevención a través de la educación nutricional dirigida a los padres y el establecimiento de su tratamiento como prioridad también serán medidas clave para contrarrestar el desmedro de ambas afecciones a nivel sanitario. “Se debe concientizar a los padres de familia sobre cómo estas enfermedades perjudican al niño para que le dé la suficiente importancia y pueda someterlo a los tamizajes correspondientes para revertirla o controlarla. Lo mejor es la prevención”, concluye.