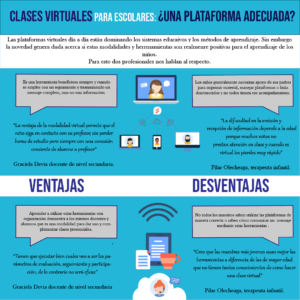Foto: Andina
Los recientes casos de suicidio entre universitarios han encendido alarmas sobre un problema que crece en las sombras. En lo que va del 2025, según datos del Ministerio de Salud (MINSA), se han registrado al menos 253 suicidios en el Perú entre los meses de enero y abril, afectando principalmente a personas entre los 15 y 34 años.
Escribe: Ariana Cabada (Periodismo Digital)
Según la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados del Ministerio de Salud (MINSA), los intentos suicidas en el país muestran una leve disminución del 2% respecto al 2024, pero no por ello dejan de ser preocupantes. Lima encabeza las estadísticas con 190 casos registrados en lo que va del año. Los niveles más altos de intentos suicidas se concentran en la población joven, especialmente entre los 15 y 29 años, lo que revela una alarmante vulnerabilidad en este grupo etario.
En entrevista con la psicóloga Marianella Payano, especialista en psicoterapia familiar y con experiencia en acompañamiento estudiantil, se evidencian las limitaciones de un sistema que muchas veces prioriza lo académico sobre lo emocional. Ella recuerda que los conflictos de salud mental no surgen de un día para otro. “Desde la gestación, la salud emocional ya se empieza a formar”, señala. Por eso, considera esencial que las universidades no solo evalúen conocimientos, sino también la preparación emocional del postulante para afrontar el entorno universitario.
¿Están los docentes preparados para detectar una crisis emocional?
La psicóloga explica que, aunque muchos profesores tienen la voluntad de ayudar, no siempre cuentan con las herramientas necesarias. “El profesor conoce su materia, pero no necesariamente sabe detectar signos de depresión o ansiedad”, comenta. Por eso, propone que el área de psicología asuma un rol más activo: no solo atendiendo casos, sino también capacitando a los docentes en cómo actuar frente a situaciones críticas.
“Yo puedo tener la intención de ayudar, pero si no sé cómo decirle exactamente o con qué palabras lo ayudo, ¿cómo lo ayudo?”, reflexiona. En ese sentido, insiste en que deben establecerse programas integrales que no solo incluyan a la comunidad estudiantil, sino también a quienes están en contacto constante con los jóvenes. La prevención empieza con dotar a los docentes de herramientas prácticas para reconocer señales de alerta y saber intervenir oportunamente.
¿Están preparados emocionalmente para la vida universitaria?
Payano señala que no basta con aprobar un examen de admisión si emocionalmente no se está preparado para lo que viene después. “Tenemos chicos brillantes en conocimientos, pero con grandes vacíos emocionales. Eso los lleva a enfrentar crisis en silencio durante la universidad”, advierte. No se trata de excluir, insiste, sino de acompañar desde el inicio con una evaluación que permita detectar posibles riesgos y brindar soporte desde el primer día.
Además, alerta que muchos estudiantes desconocen los protocolos o servicios de salud mental que su institución ofrece. “Cuando ocurre una crisis, no saben a quién acudir ni cómo hacerlo. Y a veces los docentes tampoco”. Por eso, sugiere que el área de psicología deje de ser un espacio aislado y se convierta en el eje articulador de toda la red de bienestar estudiantil. Desde talleres, campañas visibles, hasta un acompañamiento emocional sostenido, la universidad debe convertirse en un entorno protector.
La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario en la vida universitaria. Lo que indica la especialista muestra que, a pesar de las buenas intenciones, el Estado carece de un plan estratégico para abordar esta problemática. Es necesario identificar a tiempo, capacitar a quienes están en contacto directo con los estudiantes y proporcionar un entorno de apoyo constante. Tener un protocolo de atención no debería ser una opción, sino una obligación institucional prioritaria.