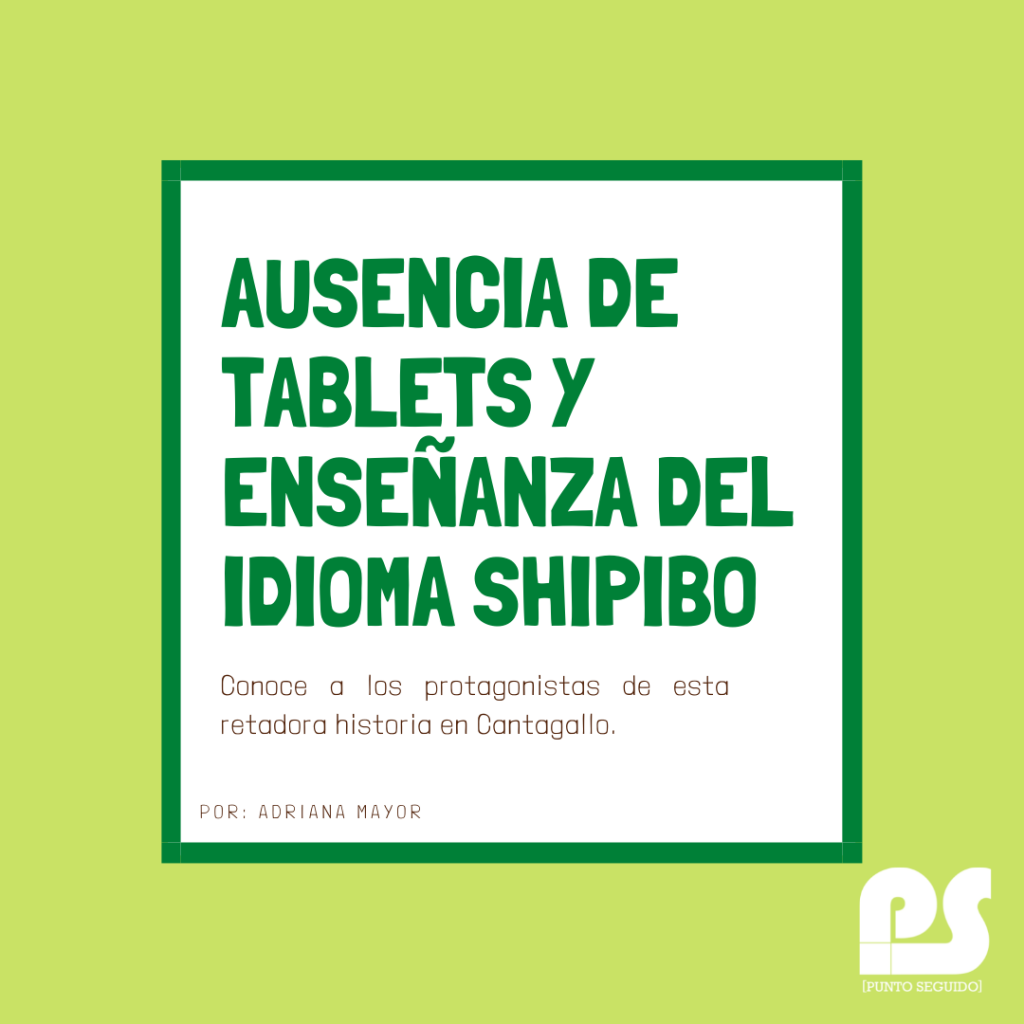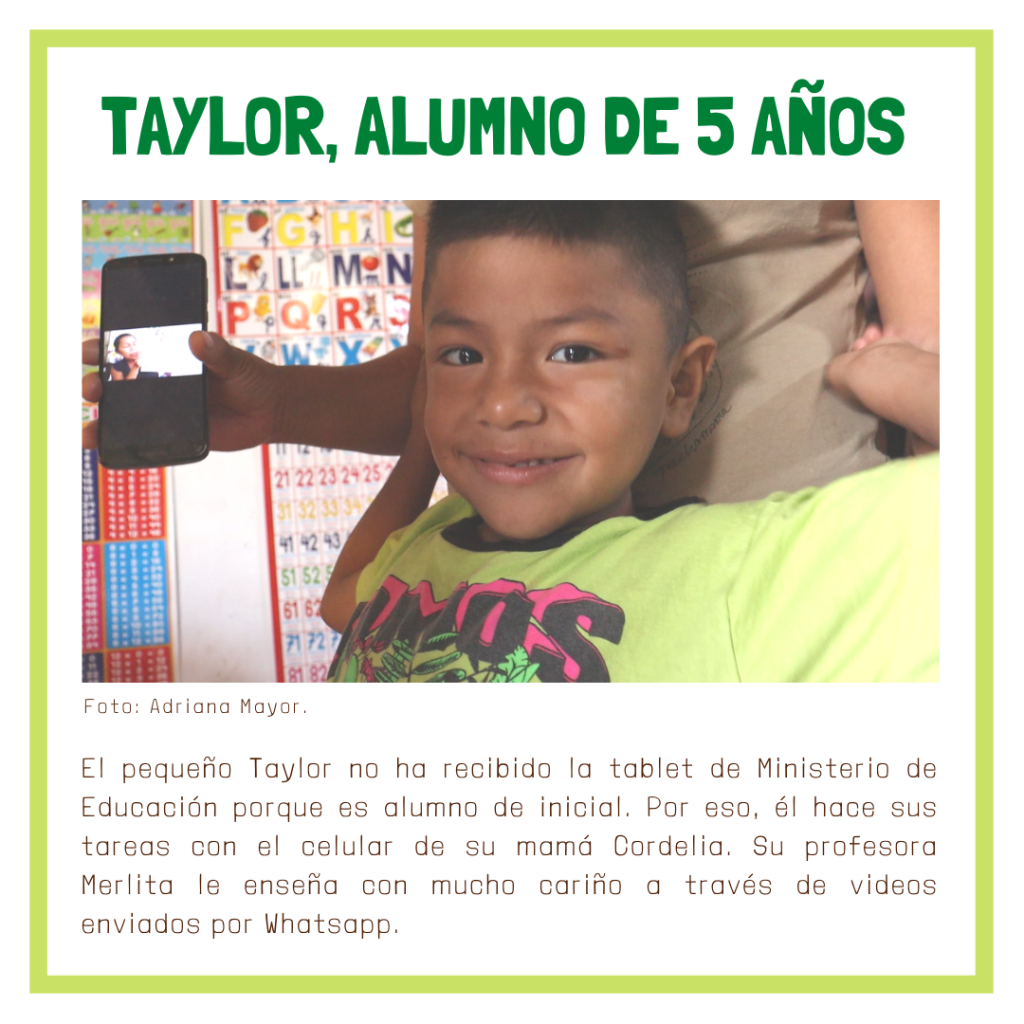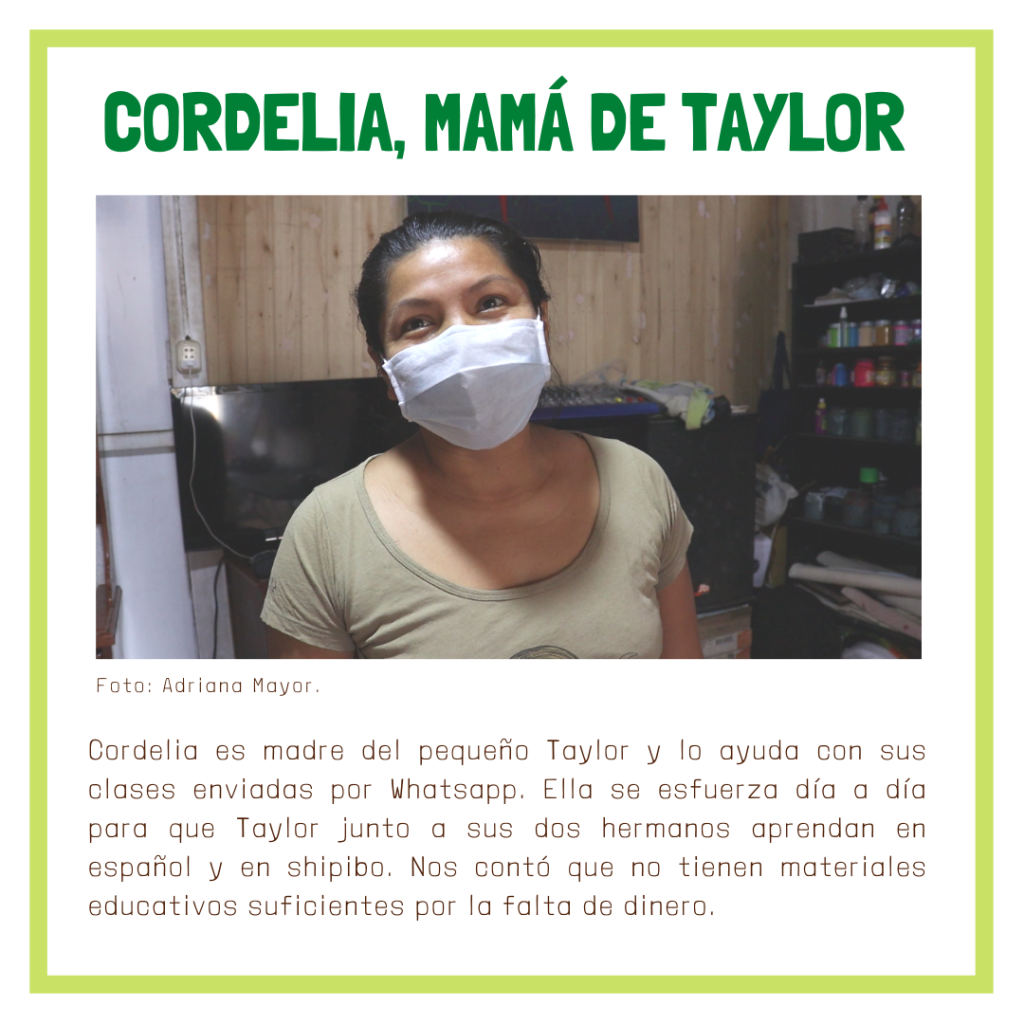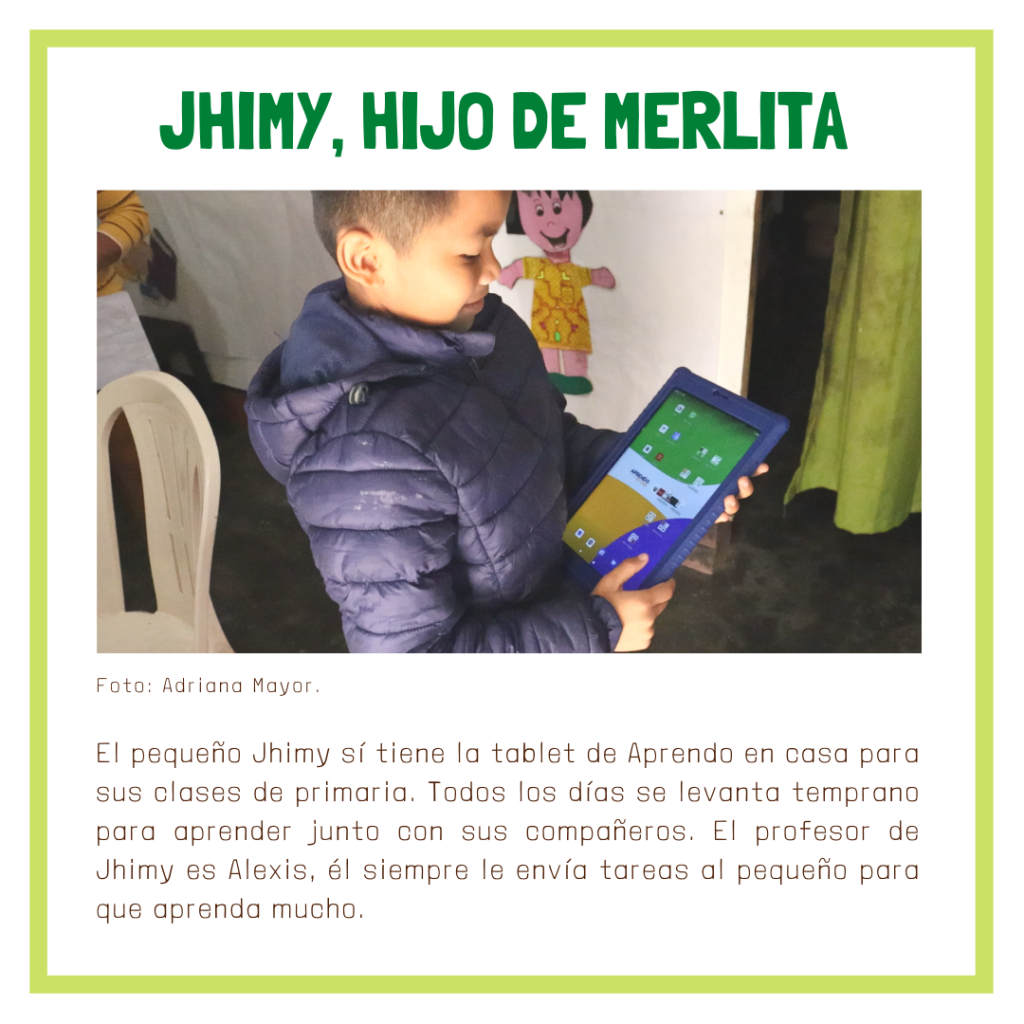Escribe: Kristell Costilla Y Claudia Flores Follow @PS_UPC
Belén Zapata tiene 35 años y desde hace 13 años forma parte del activismo trans. Ella se dio cuenta que no era quien decía su DNI a sus 22 años. Durante todo este tiempo ha sido víctima de burlas y actos discriminatorios en la vida cotidiana. Arturo Dávila es un muchacho trans y escritor proveniente de la ciudad de Moche. Él se considera pansexual, agénero y un gestor cultural. Finalmente, Santiago Balvin es un actor social y defensor en el monitoreo de políticas públicas por los derechos humanos de la comunidad trans masculino no binario.
Sus historias son el reflejo de lo que esta comunidad enfrenta en una sociedad que aún no acepta su identidad de género. Arturo Dávila, director de Trans Historias, nunca imaginó presentar su obra testimonial en un espacio tan importante como es el teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Y es que esta obra teatral nace desde la necesidad de tomar espacios y plataformas artísticas que les son negados o inaccesibles debido a la deshumanización y la constante caricaturización de las realidades transgénero. En ese sentido, el teatro testimonial resulta una alternativa para desarrollar sus talentos y habilidades.
Ver esta publicación en Instagram
La cultura trans como defensa a la violencia
Durante el 2019 y parte del 2020, se presentaron en escenarios como la Asociación Cultural Winaray y la Biblioteca Nacional del Perú. Durante la puesta en escena, Francesco Lecca, Emi Godos, Sebastián Sánchez, Tomihas Benjamín Calle y Ale Sotelo compartieron sus testimonios de cómo sus vidas se encuentran en situaciones de violencia debido a su identidad. “Mi propósito al plantear este proyecto no solo era contar las historias, sino que deseaba formar una familia, ya que muchos de los que estamos presentes tenemos un objetivo en común: ser visibilizados y oídos”, comenta Arturo Dávila Zelada.




Para el director de Trans Historias, el arte del teatro les ha permitido utilizar este medio como herramienta que ayuda a concientizar a la sociedad. “Me enamoré del teatro porque permite reflejar y sensibilizar a la persona que te ve desde el otro lado. Eso es lo que hacemos nosotros y de alguna manera estamos ayudando a empoderar a la comunidad trans peruana”, manifiesta.
Belén resalta que la aceptación que su caso tuvo al revelar su identidad fue un golpe duro para su familia. “Cuando yo les comenté, definitivamente les chocó porque esperaban otra cosa para mi. Mis amigos también lo supieron y se burlaban. Luego de años me apoyaron. Mi mamá fue la primera en aceptarme”, manifiesta Belén en retrospectiva.
Asimismo, Santiago Balvin, actor social y defensor en el monitoreo de políticas públicas por los derechos humanos de la comunidad trans, afirma que sus vivencias sirven para hacer reflexionar a los demás sobre las distintas situaciones discriminatorias que enfrentan, pero que no ayuda del todo a que otras personas puedan cambiar su perspectiva hacia ellos. Esto último se refleja con la llegada de la pandemia al país, ya que ha endurecido el panorama de esta comunidad. “Somos una población en estado de vulnerabilidad y de hecho varias personas al inicio de la pandemia se quedaron sin hogar para vivir. Por ejemplo, a varios chicos trans se les ha botado de sus casas”, señala.
Cabe resaltar que, actualmente, la Defensoría del Pueblo afirma que el sector LGTBQ+ está conformado por 1.7 millones de ciudadanos de los cuales un 8% pertenecen a la comunidad trans. Esto último según su informe Elecciones Generales 2021: Aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral.
Resistencia trans
Afectados por la pandemia, no dejaron de expresar sus sentimientos mediante el arte, ya que sus redes sociales se convirtieron en el nuevo medio para contar sus historias. Cada uno de ellos tienen una vivencia distinta, por lo que optaron que no solo los que conforman Trans Historias serían los que contaran sus experiencias; sino también sus seguidores. Desde junio del 2020, personas trans de diferentes partes del Perú comparten en IGTV sus testimonios. Uno de los temas más mencionados son sus primeras experiencias en su aceptación para toda la vida: salir del clóset.
Ver esta publicación en Instagram
Muchos de la comunidad trans tienen en su interior el miedo de expresarse y sentirse como quieren por la transfobia que les espera. Sin embargo, los testimonios de sus compañeros ayudan a quienes aún están reclusos en su interior. “Siempre les decimos a todos los que nos ven: hermano, queremos abrazarte y agradecerte por tu resistencia diaria, sabemos bien que nuestras existencias van más allá de este día”, menciona Mael, integrante de Historias Trans.
Si bien ahora no tienen presentaciones en los teatros, los continuos testimonios virtuales ayudan a que su lucha e identidad sean reconocidas cada año, por los que aún están, por los que pueden encontrarse ellos mismos y por los que fueron silenciados por toda su vida. Mael menciona que todos merecen ser quienes sueñen sin miedo y recalca que deben ser valientes en cada paso de lucha, porque eso es la resistencia trans.
PODCAST: Personas trans y su derecho al voto
El pasado 9 de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un nuevo protocolo con la finalidad de garantizar el derecho al voto a las personas trans. Esto se debe a que los ciudadanos antes mencionados se encuentran en una posición de vulnerabilidad ante preguntas, comentarios, críticas u otras expresiones basadas en prejuicios y estereotipos que afectan su libre desenvolvimiento durante la jornada electoral.
Es por ello que elaboramos este podcast, donde te contamos cuán importante son estas nuevas medidas que busca garantizar uno de los derechos más importantes, así como el respeto y un trato de igualdad de condiciones hacia la comunidad trans.