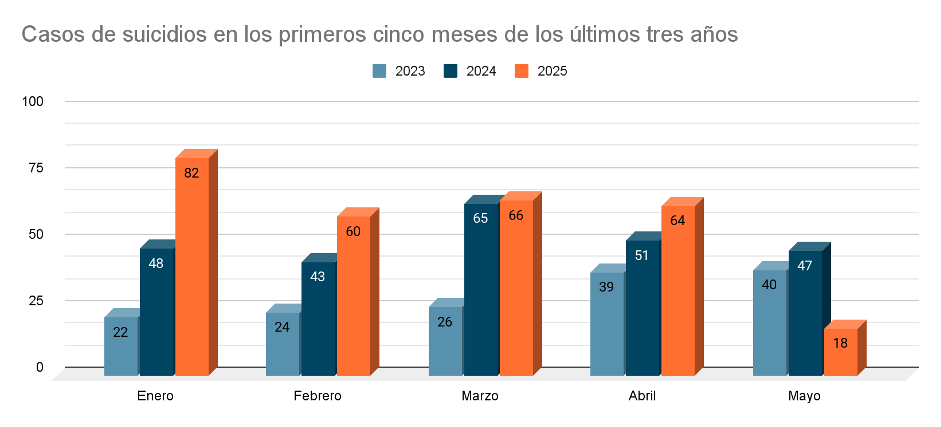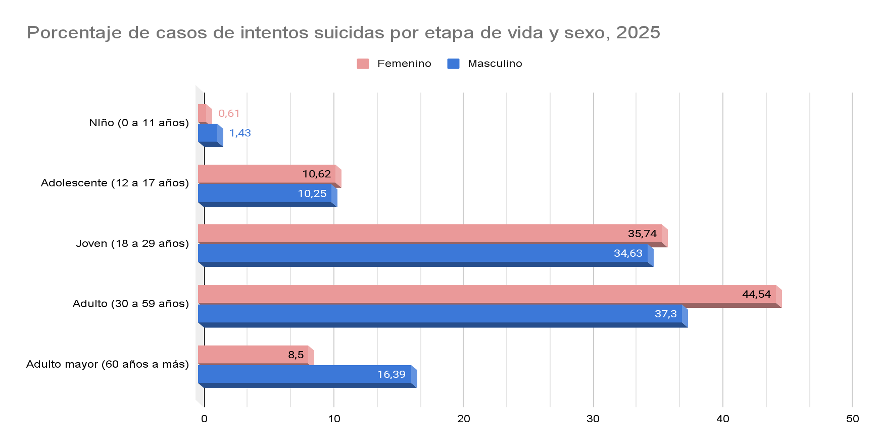Foto: Gobierno del Perú
En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, estudios realizados por Ipsos, Más Igualdad Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han revelado que la homofobia sigue afectando a la salud mental de los jóvenes que forman parte de esta comunidad en Perú.
Por: Ariana Vargas
En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, estudios realizados por Ipsos, Más Igualdad Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han revelado que la homofobia sigue afectando a la salud mental de los jóvenes que forman parte de esta comunidad en Perú.
Según el II Estudio de Salud Mental LGBTIQ+ (2024) realizado por la organización Más Igualdad Perú, el 17% de las personas encuestadas ha sufrido algún tipo de agresión, siendo la más común la violencia verbal o psicológica (34%). En una entrevista para Punto Seguido, la psicóloga especialista en estudios de género Lucía Zegarra explica que la homofobia no sólo se limita a la violencia física: también abarca microagresiones, como la discriminación y el rechazo social que pueden generar problemas como la ansiedad y depresión. Además, Zegarra asegura que estas situaciones crean un ambiente de inseguridad donde la persona se ve obligada a reprimirse para evitar ser dañada.
El mismo estudio resalta que el 38% de personas encuestadas ha recibido comentarios sexuales no deseados o ha sido objeto de atención inapropiada. La cifra aumenta en el caso de las personas bisexuales (41%), no binarias (51%) y en personas transexuales(59%).
El entorno familiar de la población LGBTIQ+
Según una encuesta realizada en Perú por la herramienta de Bus Express de Ipsos (junio de 2022), el 25% de los encuestados considera que la homofobia se aprende en casa. Respecto a ello, Zegarra considera que el hogar puede ser un factor limitante para la libre expresión de la identidad de género o de la orientación sexual y, en algunos casos, puede originar disforia de género y rechazo familiar. En una entrevista exclusiva para este medio, dos jóvenes universitarios, quienes decidieron mantener su información en reserva, contaron cómo vivieron la homofobia en el ámbito familiar. Carlos, un joven estudiante de 20 años, fue ignorado por su madre luego de que ella se enterase de su orientación sexual por terceros. Al inicio, él recuerda que estaba furiosa, bajo la influencia de los estereotipos y prejuicios. Con el tiempo, ella empezó a aceptar su identidad, aunque el proceso fue lento.
La presión familiar también afectó la relación de Valeria, una joven lesbiana de 21 años. Cuando su madre y su tía descubrieron que tenía una novia a sus 15 años, dejaron de hablarle por un largo periodo. Ella cuenta que su tía la insultaba, gritando que eso era una “cochinada”, pese a que solo las habían visto tomadas de la mano. La presión fue tan agobiante para ella que se vio obligada a romper su relación. Hasta la fecha, su tía la sigue rechazando, pues no acepta a su actual enamorada.
La situación legal en Perú



Por otro lado, el reconocimiento legal de la comunidad LGBTQ+ en Perú avanza lentamente. La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos (2019) realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó que el 8% de peruanos (alrededor de 1 millón 700 mil personas) se identifica con una orientación sexual no heterosexual. Sin embargo, solo el 30% apoya el matrimonio igualitario, según Bus Express Ipsos (2024). Para las familias homoparentales, el derecho al matrimonio civil es una demanda necesaria. De hecho, en la encuesta realizada por Ipsos en 2022, se descubrió que el 81% de familias homoparentales contraerían matrimonio si estuviera permitido.
Acceso al apoyo emocional
El acceso a la atención psicológica adecuada para las personas LGBTIQ+ sigue siendo un desafío. Carlos, al hablar con este medio, recuerda su experiencia cuando intentó buscar ayuda profesional. El psicólogo al que él acudió invalidó su orientación sexual e insinuó que algo estaba mal en él. Desde ese momento, optó por buscar grupos de apoyo en redes sociales en lugar de terapia formal.
Para la psicóloga Zegarra, es urgente crear redes de contención y sensibilizar a la población. Si bien en los medios peruanos cada vez hay más representación de personas LGBTIQ+, muchas veces estas apariciones están cargadas de estereotipos o se presentan en tono burlesco. Esto hace que se minimice la realidad y se vea la homofobia como algo anecdótico.
Junio es más que una celebración. Es un mes para visibilizar la diversidad, pero también para exigir la igualdad de derechos, respeto y acciones concretas frente a la homofobia. La salud mental de miles de jóvenes en el país está en juego, y este mes es clave para fomentar el apoyo y concientización de la comunidad.